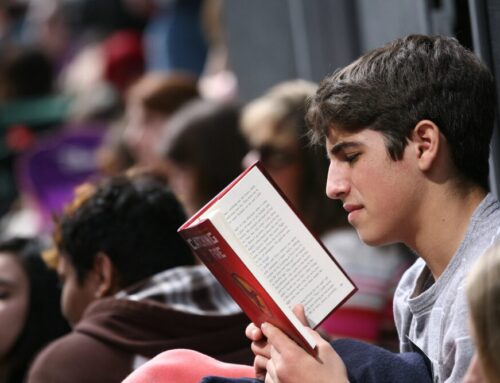De repente, surgen las preguntas y los reportajes sobre el alcohol y los jóvenes, como si no hubiéramos visto tantas veces las concentraciones de chicos y chicas acarreando botellas. Digan lo que digan las leyes, hacer “botellón” se ha convertido en una especie de derecho juvenil, hasta el punto de que es una de esas ocasiones en que una generación habitualmente pacífica se encoleriza hasta la violencia si la autoridad intenta prohibírselo. Algunos ayuntamientos incluso habían previsto una zona especial para que los jóvenes se concentraran allí a beber y no causaran problemas en otros sitios. Pero esto es un modo de mirar hacia otra parte y tampoco ha funcionado. El ayuntamiento de Granada, que creó un “botellódromo” en 2007, ha acabado cerrándolo en 2016, por la experiencia negativa de las molestias a los vecinos y el consumo descontrolado de alcohol.
La erradicación del “botellón” callejero, útil para los intereses de las discotecas y el descanso de los vecinos, más que resolver el problema lo traslada de sitio. La prohibición de la venta de alcohol a menores es necesaria, pero fácilmente salvable. La prohibición de la publicidad sobre bebidas alcohólicas no va a disuadir a los jóvenes, que empiezan a beber no porque de entrada les guste, sino porque les arrastra un ambiente. En el fondo, si no hay un freno interior asumido, es difícil que las barreras externas sirvan.
Y es ahí donde encuentran menos ayuda. Tras la muerte de Laura, el ayuntamiento convocó una concentración silenciosa a las puertas del Consistorio en señal de duelo por la niña. Es uno de esos gestos que no arreglan nada, pero sirven para demostrar que uno no es insensible y que hay que “trabajar todos unidos para que no vuelva a ocurrir”. En realidad, el problema de Laura y de tantos otros coetáneos exigiría romper con esos silencios con los que los mayores renunciar a educar.
Empezando por educación en la familia. Las informaciones dicen que la policía ya había llevado dos veces a la chica ebria a casa. ¿Hablaron entonces sus padres con ella? A veces los padres hacen lo que pueden y los hijos no responden como cabría esperar, pero al menos hay que intentarlo.
La escuela no parece muy interesada últimamente en la educación del carácter. Es una reválida demasiado exigente. Para eso están los padres.
Las autoridades están dispuestas a gastar dinero en campañas publicitarias contra el abuso del alcohol. Pero cultivar en los jóvenes los resortes de la voluntad para que no sucumban a los excesos, es otro cantar que no se arregla con más gasto público. Según las cifras facilitadas por la Comunidad de Madrid, en los diez primeros meses de este año el servicio de emergencias ha atendido 3.241 llamadas por intoxicación de drogas o alcohol, de las que 594 correspondían a menores de edad.
Todo lo que no tiene una solución técnica –con vacunas, pastillas o preservativos– queda fuera de control. Nos gustaría que hubiera algún recurso para el “alcohol seguro”, pero no queda más que confiar en la responsabilidad de los hijos o demandar al ayuntamiento si hay alguna desgracia. En realidad, el problema del abuso del alcohol es parte de un problema más amplio de consumos descontrolados, que igual se manifiesta en la bebida que en los videojuegos, en Internet o en la dependencia del móvil, tanto en menores como en adultos.
Frente a una sociedad tan adictiva, no hay más solución que redescubrir el valor de lo que los clásicos y cristianos han llamado la templanza, la moderación en el disfrute del placer sensible para crear un orden en el interior de la persona. No es solo freno, sino defensa de las energías vitales para la conservación del hombre. Todo un programa que habría que trabajar en algún gimnasio del espíritu.